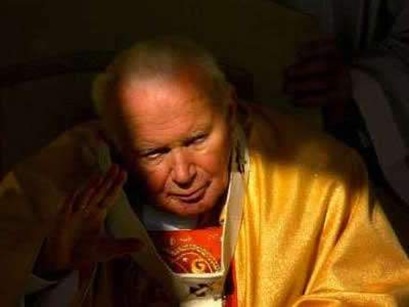Hace cuatro años, el 2 de Abril del 2005, sábado después de Pascua, murió Juan Pablo II.
Hace cuatro años, el 2 de Abril del 2005, sábado después de Pascua, murió Juan Pablo II.
Ha salido un libro de memorias de su secretario (actualmente arzobispo-cardenal de Cracovia, en Polonia), Estanislao Dziwisz (“Una vita con Karol”, Rizzoli, Milano 2007).
He leído el libro. La mayor parte de las cosas que dice ya las conocíamos, aunque ahora tienen la ventaja de que quien habla de ellas las vivió de cerca como nadie.
Quisiera aquí simplemente mencionar algunos detalles interesantes y más o menos desconocidos –creo- de aquel Papa; hechos que ahora podemos conocer directamente gracias a estos recuerdos de quien estuvo casi cuarenta años a su lado, todos los días, como su sombra: 12 años en Cracovia y 27 en Roma.

Uno de los capítulos tal vez menos conocidos, y para mí en parte novedoso, es el 13, sobre “La jornada de un Papa”.
He ahí algunos detalles en los que se mezcla lo ordinario con lo importante, lo humano con lo espiritual. La “estructura” vaticana es bastante férrea; pero, eso no impide que cada Papa la haya marcado con su estilo de vida, su carácter e idiosincrasia.

Precisamente debido a ello, no le fue fácil a Wojtyla acostumbrarse a vivir “encerrado” dentro de aquellos muros y enseguida trató de romper moldes.
Siempre le había gustado la montaña; le aireaba los pulmones y el espíritu. Por eso comenzaron pronto (¡y de qué manera, como veremos!) sus escapadillas. Fueron más de cien sus “expediciones” montañesas, sobre todo a los Abruzos (cordillera que atraviesa el centro de Italia, no lejos de Roma).

Al principio nadie sabía nada, ni en el Vaticano ni entre los periodistas. La primera vez fue incluso casi picaresca. Ahí se la cuento.
Hacía tiempo que Juan Pablo deseaba no sólo esquiar sino meterse en la vida normal de la gente, y por eso decidió tentarlo. Al parecer, la idea surgió un día comiendo con sus colaboradores más íntimos. La localidad escogida fue Ovindoli.

Dos o tres días antes, dos sacerdotes polacos esquiadores, Rakoczy y Kowalczyk, fueron a perlustrar la zona para evitar imprevistos. Finalmente, el 2 de Enero de 1981 salieron de Castelgandolfo, hacia las nueve de la mañana, sin que nadie más –ni monseñores, ni policías- supiera nada.

En el coche iban el tal Kowalczyk, el chófer, y Racoczy el cual hacía ver que leía el periódico teniéndolo abierto y cubriendo de este modo a los dos que iban detrás: Wojtyla e Dziwisz. Kowalczyk iba conduciendo con extrema cautela, respetando al máximo los límites de velocidad y los semáforos, disminuyendo en los pasos cebra... ¡Imagínense qué hubiera sucedido si hubiera tenido lugar un accidente, una pana del coche o, peor aún, una infracción con detención de la policía y multa correspondiente...! Cruzaron varios pueblos, de manera que el Papa pudo ver así, desde detrás de la ventanilla, cómo era la vida ordinaria de la gente. Al llegar, se pararon en las afueras de Ovindoli, cerca de una de las pistas de esquí donde no había casi nadie. Lograron esquiar, pasear, contemplar, orar...; un día inolvidable.

El Papa estaba contentísimo del “regalo” que sus amigos le habían conseguido. A la vuelta, sonriendo, les dijo: “¡Lo hemos logrado!”.
Salieron otras veces, buscando siempre pistas más o menos solitarias; pero, era imposible evitar totalmente que hubiera otra gente.
Por lo demás, el Papa se comportaba como un esquiador cualquiera. Iba vestido como todos: casaca, jersey grueso y pantalón, gorro y gafas oscuras.

Se ponía en fila como todos para subir al ski-pass, pero –por prudencia- tenía siempre delante y detrás uno de los que le acompañaban. Parecía mentira, pero nadie le reconocía (¿quién podía sospechar que aquellos tres o cuatro esquiadores, vestidos como todos los demás y que se comportaban normalmente, eran el Papa y sus secretarios personales? ¡No había sucedido nunca!).
Al final, un día alguien le descubrió: ¡fue un niño de diez años! Era ya hacia el atardecer. Dziwisz y Kowalczyk iban por delante. Rakoczy se había parado esperando al Papa. En aquel momento, más abajo, al final de la pista, había un grupo de esquiadores; y, un poco antes, un niño que corría afanoso porque se había retrasado. Preguntó a Rakoczy: “¿Ha visto a los demás?”.
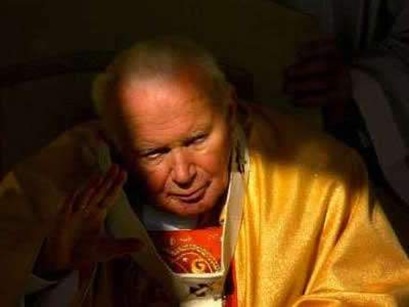
Y mientras el monseñor le indicaba el camino, el niño se volvió y vió llegar a otro esquiador. Se quedó boquiabierto y, con los ojos que se le salían, comenzó a gritar: “¡El Papa! ¡el Papa!”. A lo que le replicó Rakoczy: “¿Qué dices, tonto? Piensa más bien en correr hacia los tuyos que si no los vas a perder...”.
Pero, el grupito papal corrió también hacia abajo a toda prisa, se metió corriendo en el coche y salió para Roma... A continuación, cuando la gente empezó a saber que el Papa esquiaba y que podían encontrarlo en las pistas, hubo que cambiar de sistema, comunicarlo “oficialmente” a los de la vigilancia y a la policía italiana... Se acabó aquella “poesía”. A pesar de ello, lograron salir varias veces, quedarse todo el día en la montaña, encender fuergo, comer algo, charlar y cantar...

Y ahora, en “flash”, algunos detalles más de su vida.
A Juan Pablo II no le gustaba celebrar la Misa solo, ni comer solo; por eso siempre tenía invitados a su celebración y a su mesa. Por cierto que con él no se comía mucho, pero sí de todo; en particular le gustaban los dulces italianos y el café expreso. Mientras le permitió la salud, demostró buen paladar; pasando los años y deteriorándose aquélla, hubo que seguir los consejos del médico. Al final de la jornada, hecha de consultas, audiencias y estudio de dossiers, todo intercalado con momentos de oración, después de haberse retirado por última vez en la capilla, se asomaba a la ventana de su habitación y, desde detrás de las cortinas, contemplaba Roma iluminada, y la bendecía. Con aquella señal de la cruz a “su” ciudad, concluía la jornada y se iba a descansar.

Le gustaba viajar. Había viajado toda su vida. Cuando llegó a Papa ya había estado en las principales partes del mundo. Pero, de Papa, quiso ampliar esta posibilidad de apostolado. La razón que daba era: “No puedo esperar a que los fieles vengan a la Plaza de San Pedro.

Además, muchos no pueden venir aquí... ¡Voy a ir yo a donde ellos!”. Y, sobre todo, quiso ir a visitar a los más pobres: las chozas del Chad, unas favelas de Rio de Janeiro (donde, impresionado por la pobreza, de repente se sacó el anillo y lo dió a aquella gente), un campo de prófugos en Tailandia, en Colombia y Méjico encontró a los indígenas... Y hablaba con todos sin rémoras. A Pinochet, en Chile, le dijo, en el diálogo privado, que había llegado la hora de entregar el poder a las autoridades civiles.

Después del atentado del 13 de Mayo 1981, apenas pudo, quiso ir a encontrar a Alí Agca, para decirle que le consideraba un hermano y le perdonaba. Estaba convencido de que el atentador, ante el gesto de perdón, habría hablado sinceramente con él ; pero, no fue así. Todo el coloquio se concentró en la pregunta del turco: “¿Por qué no ha muerto Usted?”; y nunca dijo el esperado: “¡Perdóneme...!”.

Se preocupó mucho de la situación de Polonia en los años ochenta y la cuestión de “Solidarnosc”; pero, es falso lo que a veces se ha dicho –afirma Dziwisz- de que Juan Pablo había ayudado al sindicato con dinero (otros, en cambio, afirman que es innegable y comprobado que hizo que la ayudaran económicamente...). Otra de sus preocupaciones mayores fue el ecumenismo; por eso, entre otras muchas cosas, propuso y realizó el encuentro de oración con representantes de otras religiones en Asís, en 1986.

A propósito de este último hecho, no todos en el Vaticano estaban de acuerdo (en 1987 dijo a Andrea Riccardi, fundador de la llamada “Comunidad de San Egidio”:
“Algunos casi casi me excomulgan...”); e incluso se dijo repetidamente que el entonces cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex-Santo Oficio) era contrario al mismo, lo cual –de nuevo según Dziwisz- es falso.

En la celebración ecuménica de la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pablo, el 25 de Enero del 2000, no quiso abrirla él solo, sino que esperó un momento hasta que se levantaron y le ayudaron el metropolita ortodoxo Athanasios, representante del patriarca ortodoxo de Constantinopla, y el primado anglicano Carey.

En 1983, algunos obispos latinoamericanos le aconsejaron que no visitara la tumba de Mons. Oscar Romero, durante su viaje en El Salvador, por considerarlo comprometido políticamente, a lo que él respondió: “¡No! El Papa tiene que ir a visitarla y orar, porque fue un obispo asesinado precisamente durante su ministerio pastoral, durante la celebración de la Santa Misa!”.
Ya antes del 2000 quiso dimitirse, sea por razones de salud (estaba empeorando), sea para seguir la norma de Pablo VI que había determinado que los cardenales de más de ochenta años no participaran en la elección de un Papa; al final decidió abandonarse en las manos de Dios.

Finalmente, cuando el 2 de Abril del 2005, estaba en la cama en plena agonía, rodeado de unos pocos, los médicos y enfermeros, los secretarios y las religiosas... Se fue despidiendo de todos.
Quiso saludar también a Francesco, el encargado de la limpieza de su aposento. Sus últimas palabras fueron para una mujer, Sor Tobiana, una de las religiosas que cuidaban del piso y cocina. Él le hizo una pequeña señal; ella se acercó y le dijo con voz débil, separando una sílaba de la otra, y en polaco, para que la religiosa lo entendiera bien: “Dejadme... ir... a la... Casa... del... Padre...” (“Pozwólcie... mi odej sc do... domu... Ojca...”).

Fue su última orden, convertida indirectamente en piadosa invocación a los médicos para que desistieran de un posible encarnizamiento terapéutico para mantenerle inútilmente en vida alguna hora más.

A las 21’37 horas de aquel día su robusto corazón dejó de latir definitivamente. Alguien paró el reloj de la habitación; y todos los presentes, en vez de un “Requiem”, entonaron espontáneamente, aunque con lágrimas en los ojos, un “Te Deum”.





Como dijo san Agustín recordando la muerte de su madre, santa Mónica: “No lloréis porque la hemos perdido; ¡dad gracias a Dios porque la hemos tenido!”.